La integración sensorial es un proceso continuamente presente en todos nosotros y es de vital importancia para poder desarrollarse y funcionar como seres humanos eficientes en todos los ámbitos. Por esto es tan importante tener conocimiento del funcionamiento básico de la integración sensorial y del por qué pequeñas disfunciones en la misma es lo que vemos en la forma de tantos y tantos problemas, caprichos, manías, miedos o torpezas y dificultades en los niños.
TMR (terapia de movimiento rítmico). TESTIMONIO

Publicado en Movimiento Rítmico y Reflejos Primitivos
Testimonio de una madre sobre su experiencia al aplicar la Terapia de Movimiento Rítmico (TMR) en su hijo adolescente.
*Nota: ahora, la TMR se llama BRMT (Blomberg Rhythmic Movement Training).
PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL con la organización neurológica.
Prevenir el fracaso escolar no solamente es posible en muchos casos, sino un deber y una responsabilidad de los adultos que trabajamos y cuidamos de los niños en sus primeros años de vida. La organización neurológica o neurodesarrollo se ocupa de ello.
Rosina Uriarte
El fracaso escolar preocupa seriamente tanto a padres como a educadores. Es algo que concierne a toda la sociedad dado el elevado porcentaje de estudiantes que lo sufren. Un fracaso que no debemos atribuir exclusivamente a estos chicos y chicas, pues en la mayoría de los casos no son «culpables» de la situación, sino sus víctimas.
Cuando se habla de fracaso escolar, casi siempre evocamos la imagen de alumnos de la ESO o de los cursos superiores de Primaria. Según las estadísticas, el fracaso escolar comienza en muchos casos a vislumbrarse hacia los ocho años, en tercero de primaria. Sin embargo, es en la educación secundaria cuando se hace más evidente. Entonces los requisitos académicos se endurecen y el esfuerzo ha de ser mayor. Y todo esto unido a la difícil y delicada etapa de la adolescencia.
Pero pocas veces se hace referencia a los niños de Educación Infantil con respecto al fracaso escolar. ¿Es acaso porque no existe tal fracaso a esta edad? Esto es lo que mayoritariamente se asume, pero no hay nada más lejos de la realidad… Los objetivos mínimos establecidos en Educación Infantil no son ambiciosos, cualquier niño puede alcanzarlos, y superarlos, con toda facilidad… pero no siempre es así… Y el número de niños que no alcanzan estos objetivos, o lo hacen con dificultad, se asemeja bastante al tanto por ciento de fracaso escolar que reflejan las estadísticas.
Si los educadores que trabajamos con niños menores de seis años vemos que casi una cuarta parte de los alumnos no sigue el ritmo del resto… lo lógico es actuar para atajar por todos los medios esta situación y que estos niños no crezcan para engrosar las filas de los «fracasados escolares». Pero a pesar de que se trabaja en Infantil con niños con retrasos madurativos, problemas de lenguaje, etc., sigue habiendo un tanto por ciento de niños a los cuales se les deja «que maduren» con la triste y callada convicción de que «ya se ocuparán» sus tutores de primaria de trabajar con ellos en sus dificultades. La pena es el precioso tiempo que se desperdicia mientras se espera a que madure un niño… un niño con dificultades…
Todos hemos oído o leído que los seis primeros años son vitales para formar las bases de la inteligencia y las habilidades del niño. Son los años principales del desarrollo infantil, en los que el cerebro es más plástico y en los que se crean la mayor cantidad de conexiones y circuitos neuronales, las «herramientas» con las que habremos de arreglárnoslas durante toda nuestra vida futura. Por esto, invertir en una buena Educación Infantil y en el desarrollo del niño en estas edades, es como invertir en buenos materiales de construcción y la edificación de los pilares y vigas maestras de un gran y hermoso edificio.
La etapa de la Educación Infantil es una etapa difícil para hablar de diagnósticos y tratamientos. Muchos problemas no son diagnosticados a esta edad, como son los asociados al déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. Y no es porque los síntomas no sean evidentes, como ya se ha expuesto. Pero es lógico que se tienda a «esperar» a ver qué ocurre y cómo evoluciona el niño. Y en casos afortunados, estos síntomas en el niño no se transforman en un problema académico o de comportamiento. Es muy natural que los padres y profesores prefieran «esperar» a que estos problemas se desarrollen de forma evidente, para empezar a actuar sobre ellos. Sin embargo, cuando un niño muestra una dificultad, existe un motivo para ésta, y que este motivo desaparezca no es lo común pues normalmente se debe a fallos en la base del desarrollo del niño.
Por esto, «esperar» en estas edades tempranas supone perder el momento adecuado para actuar. Supone una mayor dificultad en la solución de estos fallos en el desarrollo, un trabajo más costoso y unos resultados más pobres…
Pero si bien el concepto de «tratamiento» nos puede parecer excesivo en niños pequeños cuando aún el problema académico no es claro, no debemos temer el término «prevención».
La prevención a edades tempranas podría ser una de las claves para solventar el problema del fracaso escolar a edades más tardías.
Lo dice el refrán: «mejor prevenir que curar». Una lección que están aplicando ya varios colegios en nuestro país con todos sus alumnos de Educación Infantil. Aún faltan datos estadísticos sobre los resultados objetivos de la aplicación de técnicas de prevención del fracaso escolar a través de ejercicios que desarrollan el sistema nervioso y ayudan al niño a madurar en todas sus áreas (física, cognitiva, sensorial, emocional, social). Pero confiamos en que pronto los habrá y un mayor número de centros se unan en esta iniciativa.
Queda patente que la mayoría de las dificultades académicas están causadas directamente por una inmadurez neurológica o, lo que es lo mismo, los fallos en el desarrollo que mencionábamos con anterioridad. Éstos fallos pueden manifestarse en la forma de una lateralidad mal establecida (cuando el niño no es totalmente diestro o zurdo, con lo cual su cerebro no está bien organizado y sus hemisferios cerebrales compiten en lugar de colaborar); en un sistema ocular que no funciona adecuada o cómodamente para las tareas que requieren de la lectura y la escritura; un sistema auditivo que no consigue procesar los sonidos claramente para poder reproducirlos en un correcto lenguaje hablado o prestar la adecuada atención en clase; reflejos primitivos que se han quedado retenidos y no han madurado de la forma deseada; una integración sensorial deficiente que hace que el niño interprete los estímulos que le rodean de una forma equivocada, mostrando unas reacciones y un rendimiento que no son los adecuados para su edad y la situación dada.
El desarrollo en el niño se produce de manera natural gracias a todos los estímulos que recibe de su entorno y con cada movimiento y acción que realiza. El movimiento es la principal fuente de información y desarrollo, junto con el tacto, el oído y la vista. Es primordial tener esto en cuenta para dar al niño las oportunidades que necesita de moverse a estas edades, y de experimentar con todo lo que le rodea.
Además, pueden aplicarse métodos de desarrollo neuromotor o de organización neurológica, que consisten en ejercicios motores principalmente, realizados de forma lúdica, pero continuada, constante y repetida, para su mayor efectividad. La repetición y la constancia son esenciales para la creación de nuevos circuitos neuronales, por lo que estos programas deben ser diarios. Unos veinte minutos podrían bastar para la realización de estos ejercicios en un aula de Educación Infantil. No deben suponer un sustituto a la psicomotricidad tradicional, pero serían desde luego un complemento ideal.
Cualquiera de los métodos de organización neurológica que se utilizan para tratar a niños con problemas del desarrollo, podrían utilizarse en su forma más básica y lúdica, para prevenir estos problemas en un grupo de alumnos en el aula. Y no solamente en Educación Infantil. Pues, aunque es éste el momento ideal para la prevención, estos programas también pueden realizarse, y de hecho se están aplicando, con niños de cursos superiores. En ambos casos, con el mismo objetivo: evitar el fracaso escolar.
Más información:
PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO NEUROMOTOR
EL SISTEMA NERVIOSO EN LA BASE DEL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DEL NIÑO.
LA LATERALIDAD: ¿DIESTRO O ZURDO?
REFLEJOS, APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO
EL SISTEMA NERVIOSO EN LA BASE DEL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS. Enfoque desde la teoría de la Integración Sensorial.
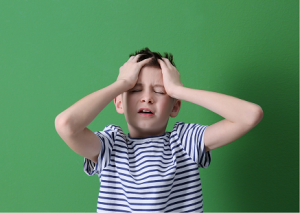
¿En qué estado se encuentra el sistema nervioso de nuestros niños? Esto no lo podemos observar directamente porque no podemos «ver» el sistema nervioso y su funcionamiento.
Pero podemos observar el comportamiento y el rendimiento académico de nuestros hijos y alumnos, y tener en cuenta que son precisamente las expresiones visibles de su sistema nervioso invisible.
Lo que observemos del estado nervioso de los niños a través de su comportamiento y de su rendimiento, son indicaciones de cómo recibe el niño la información sensorial que lo bombardea a diario, de cómo la procesa y de cómo responde a la misma. Éste es el trabajo que realiza el sistema nervioso por medio de la Integración Sensorial. Cuando el niño no «funciona» adecuadamente en sus tareas diarias cotidianas, del colegio, o en su relación con los demás, es muy probable que exista un Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS).
En muchas ocasiones son los trastornos en el procesamiento sensorial los causantes de los problemas de aprendizaje y de comportamiento. Y en la mayoría de los problemas no causados por una mala integración sensorial, ésta se haya presente en mayor o menor medida.
Los niños con problemas de aprendizaje son muchas veces diagnosticados con retraso madurativo. Y si bien es cierto que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, también lo es que la mayoría de los que se quedan rezagados en el mismo no superan nunca del todo sus dificultades. En el mejor de los casos logran encontrar el modo de compensar estas dificultades o lo hacen con un sobreesfuerzo mayor que sus compañeros, pero en esta situación pueden surgir nuevos problemas que se van añadiendo al original.
«Es muy peligroso pensar que un niño llegará a superar su problema a medida que vaya creciendo, pues esta actitud evita que se busque ayuda profesional a la edad en la que ésta sería más benéfica.» (Jean Ayres, «La integración sensorial y el niño»).
Otro diagnóstico muy común es el de déficit de atención con o sin hiperactividad. De nuevo debemos tener en cuenta que la capacidad de atender de un niño o el grado de su actividad son el producto del nivel de organización de su cerebro. Para el niño con una disfunción integrativa sensorial el control de su atención y de su conducta o sus emociones, puede ser una tarea simplemente imposible. Existen a su alrededor demasiadas cosas que lo confunden, lo distraen, lo sobreexcitan y lo llevan a comportamientos y situaciones que él mismo no desea.
El autocontrol, junto con la autoestima y la confianza en uno mismo no se desarrollan adecuadamente en el niño con dificultades en su integración sensorial. Y un cerebro que no puede organizar y controlar sus sensaciones, tampoco será capaz de organizar letras o números para realizar con éxito las tareas escolares.
«La lectura, la escritura y el cálculo… requieren de que el cerebro procese sensaciones muy detalladas y de que se ocupe en respuestas motoras y mentales precisas…
Lo más cruel que un maestro puede decirle a un niño incapacitado para el aprendizaje es: «¡podrías hacerlo si tan sólo lo intentaras!» ¿Cómo va a leer, si ni siquiera conecta lo que ve con lo que oye? ¿Cómo va a escribir su nombre, si tiene que concentrarse en mantenerse sobre la silla? Las habilidades sonsoriomotoras son las verdaderamente básicas y los problemas de aprendizaje continuarán hasta que las escuelas presten atención a su desarrollo.» (Jean Ayres, «La integración sensorial y el niño»).
Los que convivimos y trabajamos con el niño solamente observamos el resultado final de este problema: que el niño no quiere trabajar, que cuando lo hace los resultados son malos, que su aprendizaje no se da al mismo nivel que sus compañeros, que su comportamiento es inadecuado, que su actividad es excesiva o insuficiente, que es torpe en sus movimientos, que no se relaciona bien con los demás niños o que tiene muchas «manías»…
«Los padres generalmente no se dan cuenta de que los problemas de aprendizaje y de comportamiento de su hijo son el resultado de desórdenes neurológicos que el niño no puede controlar; piensan que hace las cosas intencionadamente y reaccionan de manera que le hacen la vida aún más difícil de lo que ya es…» (Jean Ayres, «La integración sensorial y el niño»).
Es también un error creer que un trabajo enfocado exclusivamente desde el punto de vista pedagógico o psicológico puede solucionar estos problemas. No debemos plantearnos «entrenar» al niño para hacer las cosas que su cerebro no puede hacer. A menudo la escuela exige demasiado a estos niños, sin comprender realmente sus necesidades y sus posibilidades de trabajar con éxito.
La buena noticia es que está científicamente demostrado que los estímulos del ambiente influyen en las estructuras cerebrales y en su funcionamiento, por lo que podemos actuar ayudando al niño a superar sus problemas de integración sensorial y por lo tanto, dándole las herramientas que le permitan funcionar mejor en todas las áreas en las que se desenvuelve.
La terapia de la Integración Sensorial es completamente natural, pues utiliza los mismos medios que la propia naturaleza en la estimulación y maduración del sistema nervioso. Se basa principalmente en estímulos provenientes del movimiento que ayudan al niño a organizarse y que además, suelen divertir al niño pues son sensaciones que el niño busca por necesitarlas realmente.
«La terapia de la integración sensorial tiene un enfoque integral, comprende todo el cuerpo, todos los sentidos y todo el cerebro.
La idea central de esta terapia es proporcionar y controlar la entrada sensorial… de manera que el niño, espontáneamente, forme respuestas adaptativas que integren esas sensaciones.» (Jean Ayres, «La integración sensorial y el niño»).
Cuanto antes acudamos a un especialista en integración sensorial, más fácil resultará solucionar o mitigar las dificultades del niño con TPS. El terapeuta propondrá una terapia y también una «dieta sensorial» para que apliquemos con el niño en el hogar y en el aula.
Normalmente basta con tener en cuenta cómo se siente el niño y porqué reacciona como lo hace, para cambiar cosas en su entorno que hagan que la convivencia y su rendimiento mejoren.
«Integración sensorial. Cómo convivir con la distorsión»
«Disfunción en la integración sensorial. Como una radio mal sintonizada con el volumen mal regulado»
PROBLEMAS VISUALES EN EL DÉFICIT DE ATENCIÓN
Ferré nos dice que todos los problemas de funcionamiento visual siempre interfieren en el desarrollo de la atención…
«Cuando observamos que un niño no adapta bien el movimiento al espacio que le rodea, sufre con frecuencia pequeños accidentes, golpes, caídas que hacen pensar que no calcula las distancias, le lloran los ojos, le molesta la luz, cierra un poco los párpados cuando mira lejos o cuando, simplemente, se trata de un niño que ni se arrastró ni gateó, no es necesario que haya organizado un cuadro de T.D.A. para que acuda a un especialista en optometría funcional (o comportamental) para que realice una valoración de cómo está desarrollando las capacidades y las habilidades visuales.»
Aclara cómo, en general, el oculista es el médico del sistema visual, mientras que el optómetra es el especialista en función visual.
Cuando se habla de problemas visuales en la infancia que inciden en un déficit de atención y dificultades escolares, se hace referencia a problemas funcionales de la visión.
Muchos niños con el diagnóstico de T.D.A. tienen problemas de función visual, aunque el oculista o el oftalmólogo haya descartado patología importante. Es por esta razón que Ferré recomienda a los padres una visita a un profesional de la optometría comportamental.
NIÑOS INATENTOS, NO CON TDA-H
OPTOMETRÍA COMPORTAMENTAL Y LA TERAPIA VISUAL
NIÑOS INATENTOS
Los niños inatentos no son los mismos que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad. Y son muchos más.
Dentro del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H) existen tres subtipos que se diferencian por los síntomas más característicos de cada uno de ellos:
Son niños que no se mueven en exceso, muchas veces se trata de todo lo contrario, pues son poco activos y lentos. Pueden pasarse largos ratos sentados tranquilamente realizando sus actividades favoritas y no tienen problemas para terminar algunas de sus tareas. No son impulsivos, pero sí despistados y distraídos. En general todo lo hacen con lentitud, incluso el responder en clase.
Son mejor aceptados por sus iguales que los niños típicamente hiperactivos pues no son conflictivos normalmente. Pueden, sin embargo también mostrar dificultades a la hora de relacionarse y hacer amigos. Muestran torpeza en su autonomía y retrasos en el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas por lo que pueden llegar a sufrir fracaso escolar.
La diferencia de estos niños inatentos con los niños hiperactivos con predominio de déficit de atención está en sus problemas atencionales principalmente. Los niños con TDA-H tienen dificultades para sostener su atención, pueden centrarla pero no pueden mantenerla durante el tiempo necesario para poder realizar sus tareas escolares con éxito.
Esto se une a su impulsividad, a su movimiento descontrolado y a su carácter normalmente conflictivo. Los niños inatentos pueden mantener su atención durante largos períodos de tiempo, lo cual es favorecido por su falta de impulsividad y movimiento, pues como se ha dicho, son lentos y poco activos. Su problema atencional no se refiere a la cantidad de su atención (en cuanto al tiempo que pueden mantenerla), sino a la calidad de la misma. Lo que les impide rendir óptimamente en la escuela es su incapacidad de focalizar su atención, de poder ver los detalles importantes y dejar de lado los supérfluos.
Son niños que se les ve a menudo absortos y distraídos, o apáticos y poco interesados. Tardan más que sus compañeros en comprender las explicaciones de los profesores y les cuesta organizar su atención de modo que puedan saber qué pasos han de dar para realizar sus tareas con eficacia.
El hecho que primero llamó la atención sobre la diferencia entre niños inatentos y niños con TDA-H, fue su diferente respuesta a la medicación que habitualmente se administra a los niños con este trastorno. Los niños hiperactivos se calman y consiguen mantener su atención con psicoestimulantes (metilfenidato).
Los niños inatentos, sin embargo, no mejoran con este tipo de fármacos. Aún no existen suficientes estudios para saber con certeza si el nuevo medicamento recetado a niños con TDA-H (atomoxetina) y que, en lugar de ser un psicoestimulante es un antidepresivo, resulta efectivo en los niños inatentos.
Por estas razones, el único tratamiento oficialmente aceptado como beneficioso en niños inatentos es el trabajo cognitivo realizado por psicopedagogos que entrenan al niño para trabajar con su atención de forma más efectiva.
El TDA-H es un trastorno 3 ó 4 veces más común en niños que en niñas. Pero esto no parece ser así en el caso de los inatentos, donde se ven muchas más niñas que en el grupo de los hiperactivos. Todavía no existen datos suficientes para conocer los porcentajes de niñas inatentas con respecto a los niños.
Lo que sí que es un dato a tener en cuenta es el porcentaje de niños inatentos que se estima existen entre la población infantil. Los hiperactivos representan un 3% de nuestros niños. ¡Los niños inatentos un 13%!. Esto supone que si hay posibilidades de tener uno o ningún hiperactivo en cada aula de 25 niños, es posible llegar a contar con 2 ó 3 niños inatentos por aula…
Una proporción realmente alarmante y que los educadores no debemos olvidar…
EL 95% DE LOS NIÑOS QUE NO GATEAN TIENEN PROBLEMAS DE LECTOESCRITURA
INTEGRACIÓN SENSORIAL. BIBLIOGRAFÍA EN CASTELLANO
LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN LOS NIÑOS. DESAFÍOS SENSORIALES OCULTOS.
«El desarrollo de la ciencia es en ocasiones un terreno reservado a los profesores universitarios hasta que algún profesional valiente se atreve a usar el lenguaje cotidiano para hacer que los conocimientos sean accesibles a los que conviven diariamente con esos conceptos y sólo necesitan una voz que les dé sentido. Esta obra ha sido desde hace muchos años un faro que nos ha guiado y espero que seguirá alumbrando el camino en beneficio de los niños, sus familias y los profesionales.» Winnie Dunn, Universidad de Kansas

TENGO DUENDES EN LAS PIERNAS. Dificultades escolares, hiperactividad, problemas de conducta, sueño y alimentación vistos por los niños y por la Teoría de la integración sensorial.
Ediciones Nobel
Extracto de la Ficha técnica del libro…
Existen muchos niños tildados de desobedientes, traviesos, inquietos o malos estudiantes que no son totalmente responsables de su actitud, ya que hay algo más fuerte que ellos que determina su comportamiento. Ese algo es, en muchos casos, un trastorno del procesamiento sensorial (TPS), también llamado disfunción de la integración sensorial.
Dicho trastorno afecta a la capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar y organizar las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del cuerpo y puede ser la causa de que sencillas actividades, como comer, dormir, vestirse, bañarse, jugar o hacer las tareas del colegio, se conviertan en auténticos obstáculos.
Este libro nos ilustra, a través de varios casos típicos, sobre cómo un TPS afecta negativamente a muchos niños y sobre cómo encontrar soluciones a esos problemas sensoriales. Nos da a conocer el modo en que la Teoría de la integración sensorial explica por qué determinadas situaciones o ciertas actividades son tremendamente desagradables para unos niños y muy divertidas para otros, y viceversa.
Uno de los apartados más llamativos del libro es el que analiza cómo eran de niños, en lo que a integración sensorial se refiere, algunos ídolos infantiles del deporte actual, como Fernando Alonso, Pau Gasol o Rafa Nadal.

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA INFANCIA. La descoordinación motriz, la hiperactividad y las dificultades académicas desde el enfoque de la teoría de la integración sensorial.
Autora: Isabelle Beaudry Bellefeuille












